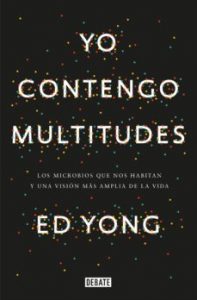
Cuando en 2019 una pareja de amigos me regaló este libro de Ed Yong, Yo contengo multitudes, ninguno imaginábamos lo que estaríamos hablando de microbiología a estas alturas. Las multitudes a las que alude Yong en su título (publicado en 2016) no son las de Walt Whitman, al que homenajea el verso extraído de Song to Myself: I am large, I contain multitudes, sino los microbios que nos habitan, y tal y como Yong nos va a explicar, nos curan, nos permiten vivir, y hasta nos identifican.
Yo contengo multitudes es una historia de la relación entre la Humanidad y los microbios basada en el conocimiento que poco a poco hemos alcanzado sobre nuestro microbioma. Es un campo científico en que sus especialistas reconocen que queda un campo amplio por conocer; es por ello apasionante, pero también es interesante por las posibilidades médicas que abre, y, algo que Yong menciona y explica pero no profundiza, filosóficas en cuanto ontología, definición de la identidad y del ser. El subtítulo recoge esta frase, una vez visto el título poético: Los microbios que nos habitan y una visión más amplia de la vida.
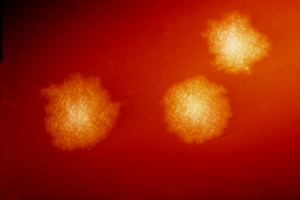
En su estudio Yong empieza por definir el tiempo que los microbios, especialmente las bacterias, llevan en la Tierra. Habla también de cómo dominaron el mundo (dudando que hayan dejado de hacerlo) y cómo influyeron en la creación de organismos pluricelulares y en la aparición de los animales. De cómo empezamos a ser conscientes de su existencia (son preciosos los pasajes dedicados al fabricante de los primeros microscopios, Anton von Leeuwenhoek), a cómo pasamos a combatirlos cuando supimos que entre ellos estaban los patógenos fuentes de varias enfermedades, y cómo finalmente somos conscientes de su importancia en nuestra salud, cómo hemos descubierto muchísimas más variedades gracias al análisis genético, y cómo intentamos avanzar en su conocimiento para mejorar nuestra salud.
Yong describe varios descubrimientos verdaderamente excitantes; entre ellos me impresiona especialmente la transferencia genética horizontal (TGH), practicada durante millones de años por las bacterias, y que asegura su pervivencia y selección natural, pero que tiene investigadores que defienden que sucede también entre animales (humanos incluidos): parte de nuestro genoma está constituido por genes de las bacterias que nos habitan, aunque, cuenta Yong, suelan eliminarse esos fragmentos de los resultados de los análisis genéticos, negando un tanto una intromisión inquietante en nuestra individualidad (e identidad, incluso) que supera el más confortable concepto tradicional de simbiosis. Pero tampoco está mal el trasplante de microbiota fetal (TMF) como técnica utilizada recientemente para repoblar el microbioma intestinal de pacientes con afecciones graves a través de la toma de excrementos de personas sanas (los animales suelen comer los excrementos de sus congéneres, y así mejoran sus propios microbiomas). Por terminar con un tercer caso impactante, es muy atractiva la explicación de la relación entre el correcto desarrollo del microbioma de un niño y su modo de nacimiento (por cesárea el niño no adquiere los microbios de la vagina de su madre), su lactancia (la natural fomenta el crecimiento de cepas que responden específicamente a los nutrientes), y su alimentación, factores que parecen clave en el desarrollo y desempeño del microbioma del individuo.
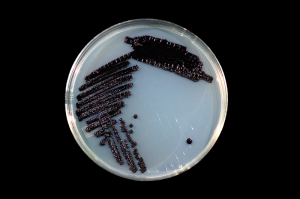
Yong insiste mucho en una idea que le he leído a él y a otros microbiólogos durante la pandemia del Covid-19, sobre la equivocación de considerar a los microbios como enemigos contra los que luchar en una guerra en la que conseguir vencerlos. Más allá de nuestra necesidad de los microbios para subsistir, y del hecho de que las especies únicamente patógenas sean un número escaso del total, la visión es equivocada y responde a un momento científico determinado ya superado. Lo cierto es que el microbioma es complejo (y variable: cada uno podemos tener cepas diferentes y en cantidades distintas, y varía entre nuestras diferentes partes del cuerpo) y que, según las condiciones, la misma bacteria que nos es beneficiosa puede perjudicarnos. No es que debamos cuidarlas, es que también condicionan cómo debemos alimentarnos para mantenernos sanos. Su comportamiento, por tanto, se desvía de conceptos éticos fáciles que no les atañen. Y también pone el autor una pata de su libro en el mundo natural y la influencia de las bacterias en el desarrollo o decadencia de especies terrestres y marinas.
Con todo este material, Yong entrega un libro muy ameno, cercano, de fácil lectura, de clarísimo efecto divulgativo, que combina historia y biología con habilidad, que se mueve entre ejemplos de especies, geográficos e individuales otorgando agilidad al texto, sin obviar un humor blanco y al que es difícil reprochar nada. No obstante, durante varios pasajes tuve la sensación de que me perdía mucho conocimiento del que atesora Yong precisamente por la estrategia divulgativa, como si me atacara una nostalgia por los libros académicos, clasificatorios, de mayores definiciones, que tuve que estudiar durante mi formación científica. El libro contiene una bibliografía abundante, una buena cantidad de notas, y un índice temático que me ha ayudado a repasar el TMF y el TGH antes de escribir. Y en su estructura y devenir adivino no una pizca de ese interés subyacente sino su extensa formación científica en Yong: historia de microbiología, estado del arte actual, técnicas y métodos, potencial futuro. Son cuatro apartados que tienen capítulos más o menos definidos, aunque en todos añada las capas de escritura mencionadas. En fin, puede que en realidad sólo se me haya activado alguna recóndita bacteria que buscaba un alimento distinto que por ahora no ha encontrado. A Yong, un tipo aparentemente muy interesante, al menos he empezado a seguirle.
