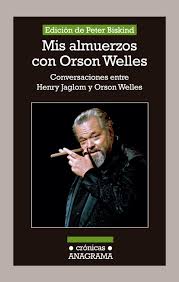
Orson Welles y su amigo de sus últimos años Henry Jaglom estuvieron de acuerdo en grabar las conversaciones que mantenían durante sus almuerzos en el restaurante Ma Maison de Hollywood (que tiene su propia página de Wikipedia: aquí). Jaglom, también director de cine, intentaba ayudar a Welles para sacar adelante sus últimos proyectos, aunque con escaso éxito. Acordaron que llevaría una grabadora en su mochila o chaqueta para que Welles no se sintiera presionado, y pudiera hablar olvidándose de ese registro. Todo terminó en su muerte inesperada en 1985. Con el tiempo, esas cintas acabaron en manos de Peter Biskind, historiador del cine norteamericano conocido por sus crónicas apasioandas del Hollywood de los 70 y de los 90 que son Easy Riders, Raging Bulls y Sexo, Mentiras y Hollywood, que las ha escuchado, editado, y publicado en formato libro: Mis almuerzos con Orson Welles. Conversaciones entre Henry Jaglom y Orson Welles.

Un libro así obviamente no puede ser en exceso coherente, aunque en cierto modo parezca un diario testamentario. Welles y su inmenso bagaje son obviamente el centro de todo (la edición habrá probablemente ayudado a eliminar posibles focos sobre Jaglom), que contiene desde cotilleos del Hollywood clásico a reflexiones culturales y sociales del desatado genio de Welles, pasando por el calvario continuado de su estigma como cineasta inconstante, incapaz de terminar sus obras. Contiene un anecdotario inmenso, alrededor de un cine y cultura norteamericanos que Welles vivió en su juventud, pero completado con la riqueza cultural de un hombre que viajó y que se interesó por todos los países del mundo que quiso. El libro complementa la imagen de Welles como creador, y le permite opinar sobre los tópicos de que era acusado y, con mayor interés, de su camino investigador en la narración fílmica, sobre todo a partir de su experiencia en Fraude (F for Fake) y sus proyectos de los setenta. La incapacidad de ambos para conseguir financiación para los últimos proyectos de Welles (sobre todo su versión de El Rey Lear) ocupan muchas páginas, y suponen un desencanto continuo que leído sabiendo de la inminente muerte de Welles sobrecoge un tanto. Welles tenía 70 años, era un hombre obeso y que había castigado su cuerpo, que tenía dolores y pequeñas incapacidades, pero que no sabía que moriría tan pronto.

Tal vez sea este el valor literario mayor del libro. Menos interés tienen sus reflexiones sociales y políticas (con frecuencia poco afortunadas, esa escasa fortuna de los señores que se reafirman a sí mismos en su vanidad), y muy poco (para mi gusto) el mundo de estrellas de los años 40 que a veces describe como un universo paralelo insospechado. El valor histórico en el estudio del carácter del genio es relevante, claro está, para el análisis especialista de su obra. Y en ocasiones es divertido, locuaz, penetrante y agudo. Piénsese en él como figura pop sobresaliente, amargamente consciente de su propia explotación, y puede disfrutarse mejor.
